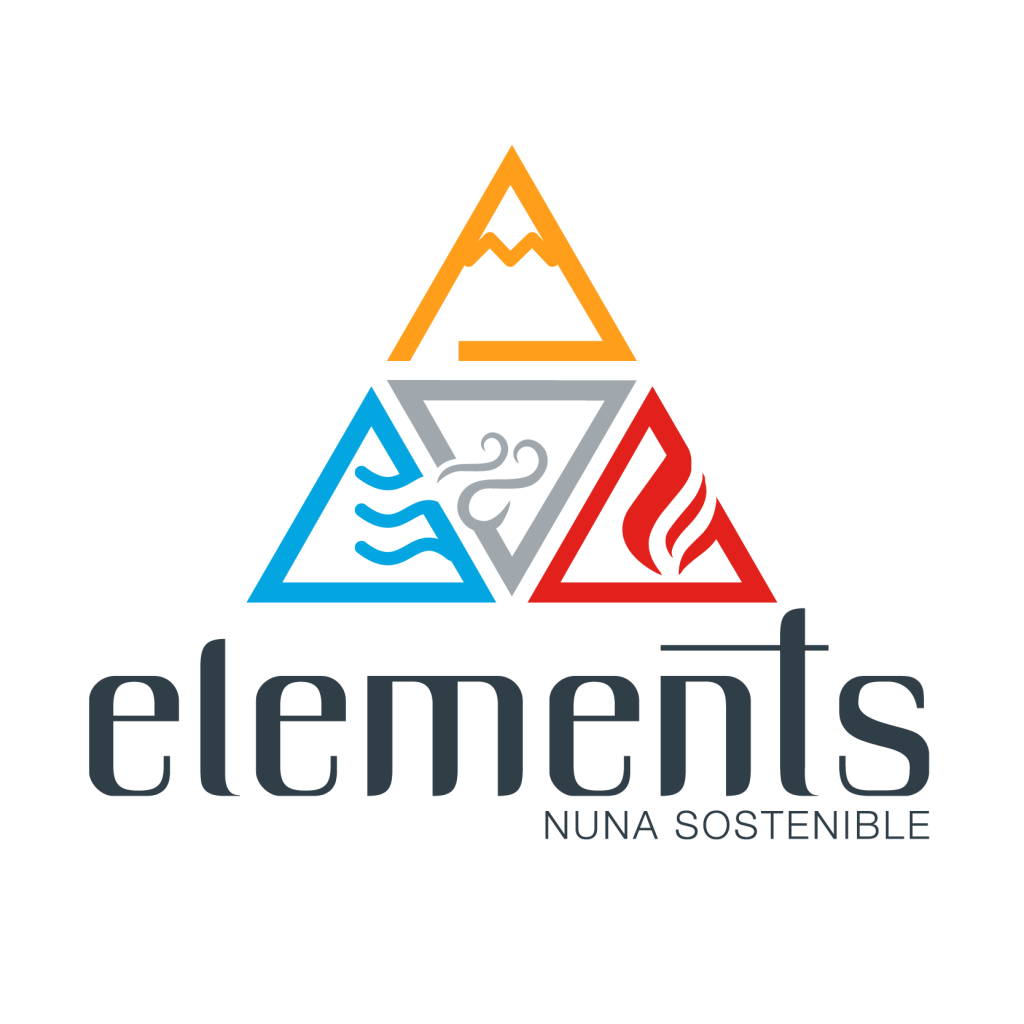Anuka: un biofiltro con microalgas 100 veces más eficientes que los árboles para absorber CO2
Viendo esa realidad mundial, las ecuatorianas Queenny López y Gabriela Samaniego idearon un filtro con microalgas, con el cual buscan contribuir con la descontaminación atmosférica con alta eficiencia. La idea fue desarrollada por ambas a nivel técnico y estudios de viabilidad.