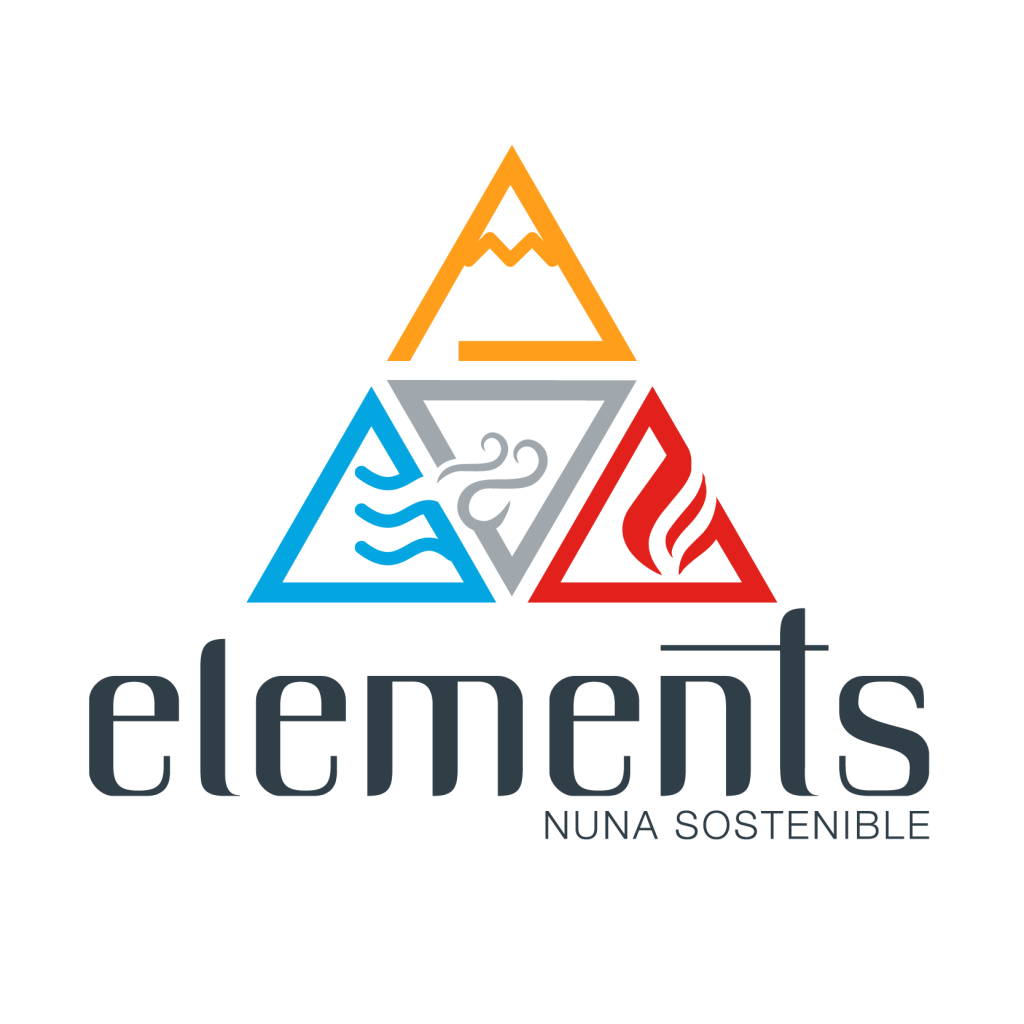Ecuador avanza en el fortalecimiento de su gobernanza Ambiental
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador, 62% de los hogares en el país desechan toda la basura junta y, apenas, 38% hacen una separación de los desechos, pero de manera parcial.