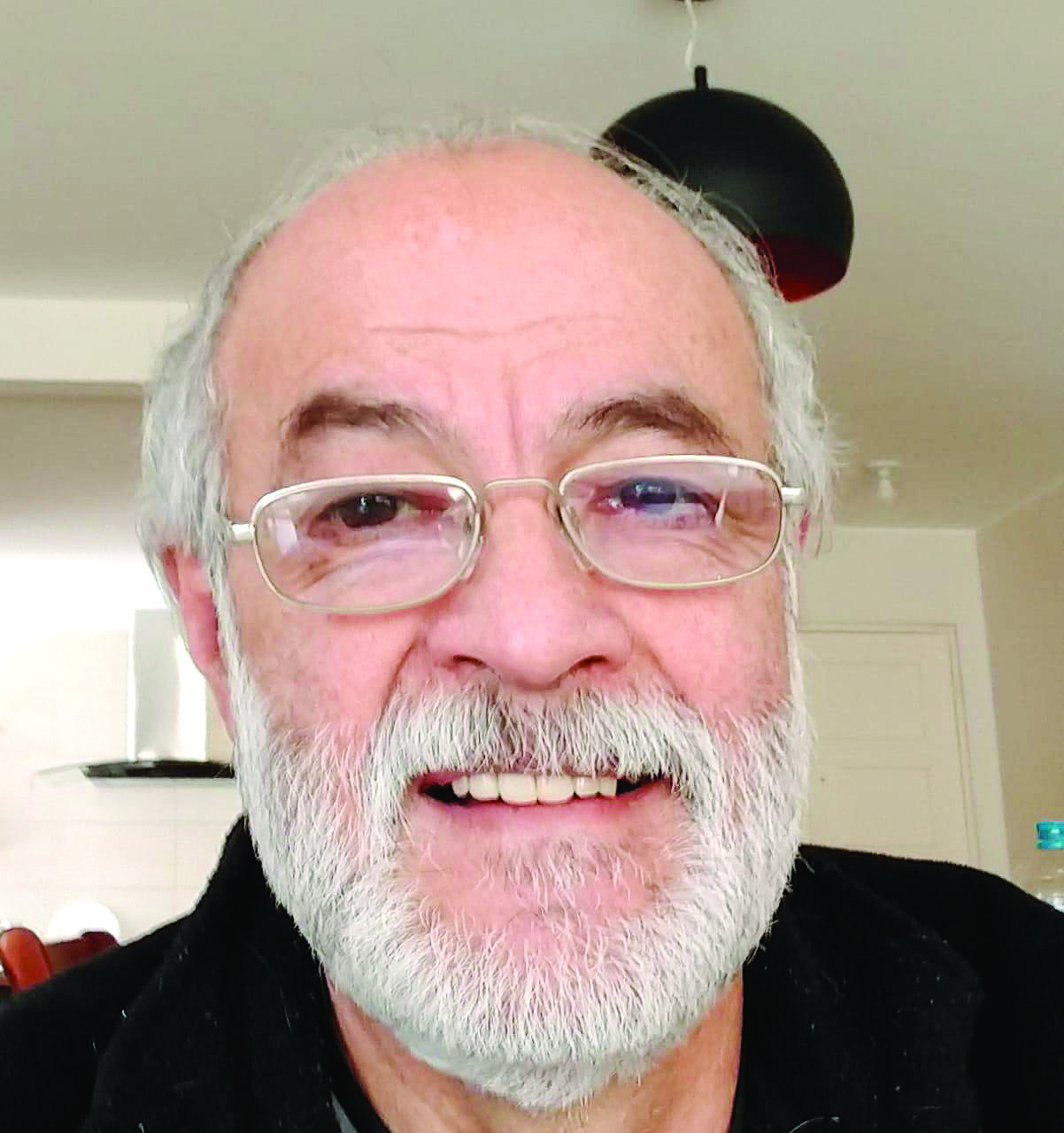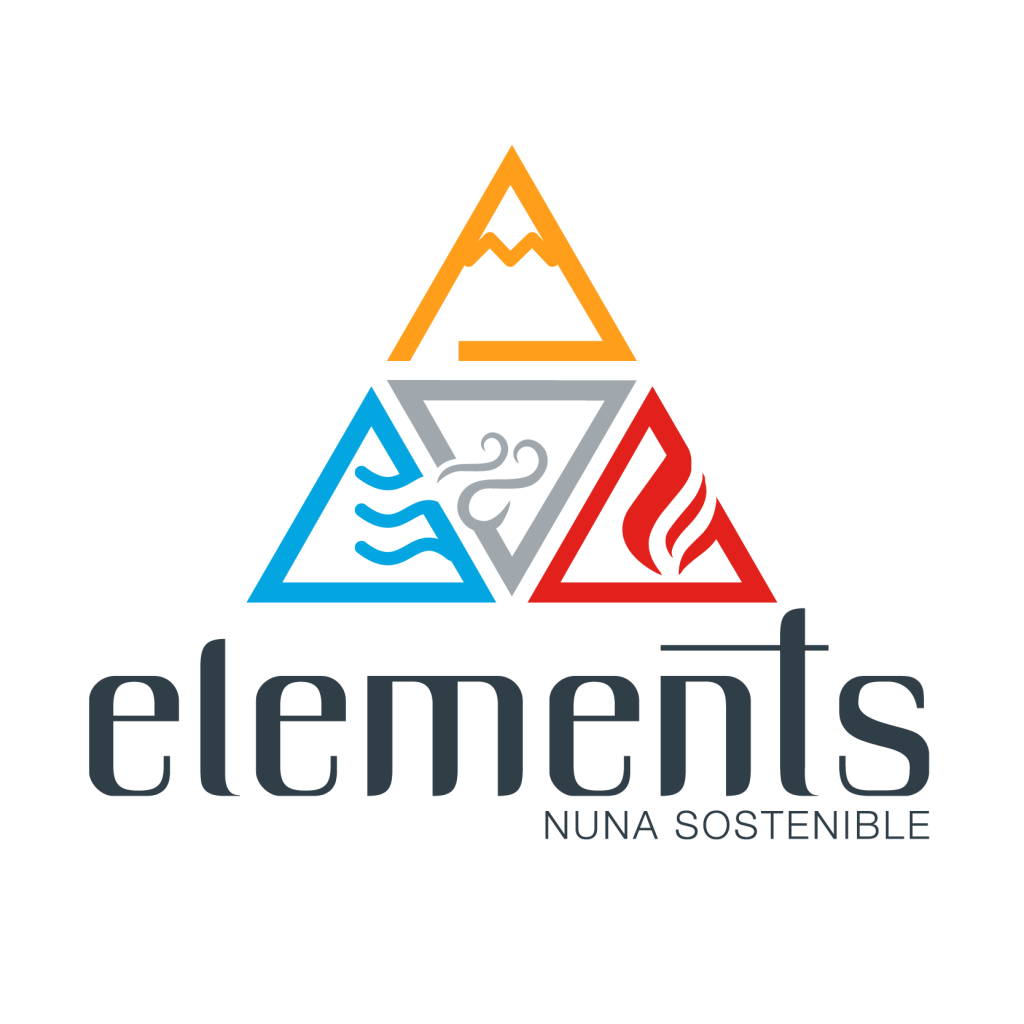Pandemia de COVID-19 “La mayor parte de impactos han sido positivos en lo ambiental”
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Maecenas id tortor. Etiam aliquam convallis. Donec enim vel nulla. Sed eros. Nullam justo dolor, varius nec.